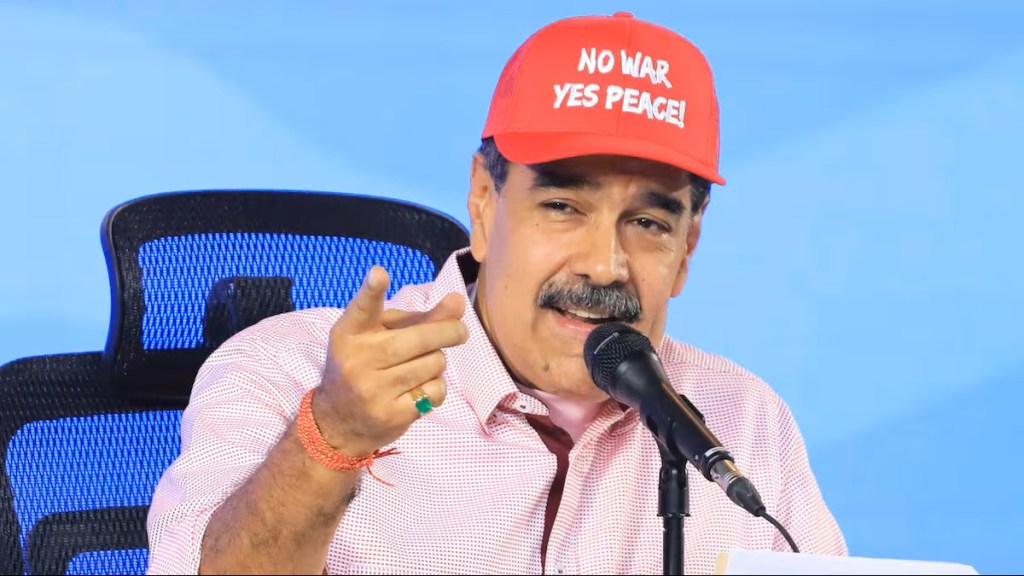La historia nos muestra a un actor frustrado en Tokio, Phillip Vanderploeg (Brendan Fraser), que, por cuestiones del azar, se vincula laboralmente a una empresa que se dedica a rentar familiares, o amigos, o lo que necesite el cliente.
El mayor reto al que me enfrenté cuando escribí mi novela fue encontrarme a mí mismo. La escritura es un juicio constante, un temor eterno e irracional a no ser lo suficientemente bueno. El famoso síndrome del impostor es una sombra que lo ocupa todo, apoderándose de cada palabra, de cada idea, saboteándola y socavando de a pocos los delirios de creación. Pero hay un momento en que no puede quitarte más. Esa última resistencia del orgullo, maltrecho por tantos cuestionamientos, se levanta con un embate poderoso, plantándose ante el espejo sin miedo a lo que vaya a encontrarse.
Así podría resumir el viaje del personaje de Brendan Fraser en ‘Rental Family’, película que llegó a Colombia este año, dirigida por la japonesa Hikari. Es un filme dominguero, al estilo Ted Lasso, lleno de buenas sensaciones y finales felices, pero con un mensaje profundo, que alienta a recorrer ese camino de conocerse a uno mismo y de pararse firme ante las dudas, los miedos y, sobre todo, ante los fracasos.
La historia nos muestra a un actor frustrado en Tokio, Phillip Vanderploeg (Brendan Fraser), que, por cuestiones del azar, se vincula laboralmente a una empresa que se dedica a rentar familiares, o amigos, o lo que necesite el cliente. Por ejemplo, un esposo para un matrimonio falso y hasta un padre ausente que vuelve después de 13 años. Es todo tan disparatado y con una chispa creativa tan brillante, que atrapa desde el primer minuto con una capacidad de mantener a su audiencia sonriente.
Ver a Brendan Fraser en pantalla siempre será motivo de nostalgia. Para mí, siempre será el protagonista de ‘La Momia’, una de las pelis más importantes de mi infancia, y su papel en ‘The Whale’, años atrás, me pareció formidable. ‘Rental Family’ es una historia más ligera y simple, pero no por eso resulta aburrida ni repetitiva. Es una historia bien contada, con sus tópicos y lugares comunes, que logra conectar gracias a la comedia y a sus personajes tan divertidos.

Hikari, japonesa, aprovecha las pausas y las transiciones para mostrar su Tokio, que no es esa ciudad llena de tráfico, polución y de casitas apiñadas. En ‘Rental Family’, los planos que la muestran a lo largo del día son coloridos, llenos de un cariño y un cuidado ejemplares. Son tomas que nunca se extienden demasiado, para no quitarle protagonismo a los personajes de la historia, pero que siempre están ahí, acompañándolos como uno más en la gran escala de las cosas. El movimiento en los trenes, particularmente, nos regala esa sensación urbana sin necesidad de ser abrumadora. Se puede ser feliz en la ciudad, es lo que pareciera que nos quiere contar la peli.
La sociedad japonesa, con sus exigencias y cuestiones sociales incomprensibles en occidente, quedan muy bien relatadas, agregándole -cómo no- esa pizca de dramatismo del cine. En general, ‘Rental Family’ existe para quitarle al espectador pesos de encima, como esa palmadita del jefe luego de un día duro de trabajo, o como ese abrazo de un ser querido cuando todo parece ir patas arriba. Es una película de aceptación y de perdonarnos a nosotros mismos, aún cuando creamos tener todo el derecho de odiarnos. Y no hay nada más parecido a escribir un libro; he ahí lo hermoso del arte.